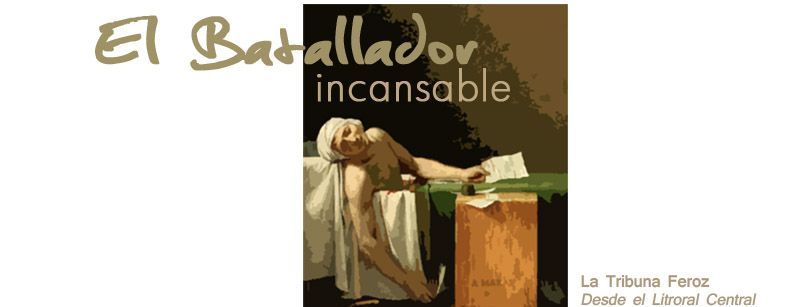30/12/13
Diario de un fotógrafo perdido en la costa (I)
A estas alturas del campeonato, con otro año que se acaba -y un pueblo que de a poco se empieza a repletar de gente- no queda más que poner un mp3 del Clave Bien Temperado de Bach y echarse a la sombra a repasar las memorias de Néstor Almendros. Pero, curiosamente, a los pocos compases de tan diáfanas armonías, dejo el libro, me pongo de pie y apago. No quiero creer que es, como dicen en los noticiarios, la natural sobrecarga de esta época del año la que me pone así, poco concentrado, inquieto. Y si lo fuera, ¿qué? Decido ir al Líder, caminando. Ese lunar de cemento en medio de lo que fuera el páramo predilecto de los queltehues, inaugurado hace apenas un año, concentra e inyecta todo el tufo mercantil de la urbe. Al respecto no puedo sino evocar a mi amigo Víctor y su observación tan lúcida -como inútil- relativa al malogrado diálogo entre esa gran mole de fierro y asfalto y el resto del entorno, de calles todavía de tierra y construcciones de madera de escasa altura. A un arquitecto (a uno sensible, al menos, como Víctor) este tipo de cuestiones lo afectan, incluso lo bajonean, un poco. El hecho es que la mole ya están en pie y, dentro, por estos días la fiebre consumista se esparce sin contrapesos. No he tenido tiempo, ni ganas, de echarme más que una mano de agua en la cara. Unos grandes lentes de sol sacan de apuros, en estos casos. El pueblo ya está bien lleno de gente, de gente de afuera: me encuentro con un flaco, publicista, que más de un vez me salvó dándome pegas muy aburridas; un par de pasillos más allá, con un chica que hace años conocí en el ambiente y con quien luego me vinculé cuando planeaba dirigir un cortometraje y quería que yo fuera su director de foto. No me aguanté al verla y le comenté, con una risita un poco boba: "justo estaba revisando la autobiografía de Almendros". Mi comentario fue muy obvio; quedaba más que claro que era como si le estuviera diciendo: "he estado repasando los consejos de uno de los papis de la dirección de foto; si tu proyecto del corto sigue en pie, ¡démosle!" Cuando la conocí, hace unos cuatro años, tenía varios kilos menos y un aspecto un tanto deslavado. Ahora, en nuestro encuentro en el pasillo de los cereales, la noté más risueña, o al menos, de risa un tanto más serena. Su aspecto general me agradó. Su mirada soñolienta, los párpados que caían oscuros al sonreír, un brillo fugaz que se escapó de sus ojitos color miel... Al alejarse, no pude sino solazarme al comprobar que las nuevas redondeces de su rostro se habían traspasado en forma muy beneficiosa a su trasero. Justo en ese momento me lamenté por haberla despedido tan rápido, sin siquiera pedirle su número de teléfono.
Volví a casa y almorcé en completa soledad a eso de las tres de la tarde. En principio, Margarita debía llegar de anochecida. Partió a Santiago hace dos días con un entusiasmo enternecedor. Va a echar a andar, según ella, el "negocio del verano". ¿Ropa? ¿Droga? ¿Cuchuflís? No, libros. Hay que trabajar con lo que a uno más le gusta, es su axioma. Traerá de la capital los títulos que resultarán simplemente irresistibles para los veraneantes. Cruzo los dedos para que su olfato no se nuble y que por la noche el primer libro que me muestre, oronda, no sea "Foucault, Obras Completas". Descanso, en parte, en el criterio de Antonia, su socia: un amor más moderado por los libros, más voluminoso por la plata. En todo caso, cuando llegue, preferiré comerme la lengua antes de dejar escapar el más mínimo comentario mordaz al respecto.
Cerca de las siete Margarita avisa que partirá de Santiago no antes de las once de la noche. Decido, con mi síndrome de "la ansiedad de fin de año" a cuestas, salir a dar una vuelta a la playa. Dejo por un momento las correcciones al photoshop y salgo a recibir los rayos declinantes del sol. A los quince minutos de paseo a ritmo moderado por la costanera, percibo que una criatura, sentada en un banco metálico pocos metros más allá, no aparta su mirada de mí. A contraluz, me cuesta un rato percibir de quien se trata. Es ella, Fernanda, la chica del supermercado. Antes de que ella se ponga de pie, me siento a su lado y la saludo besando cariñosamente su mejilla. Este inesperado reencuentro genera en mí una alegría un tanto infantil. Siento la necesidad de manifestarle todo el afecto que dejé pendiente en el pasillo del Líder. Le pregunto por su corto. Me dice que al final lo filmó, pero sin director de foto por falta de lucas, pero que todavía no termina de editarlo. "Se alargó más de la cuenta", me dice colgando la vista del horizonte marino, al tiempo que muerde su labio inferior reprimiendo apenas una sonrisa. De sus labios, mis ojos bajan mansamente hasta sus muslos, que tras la delgada tela de sus pantalones hindúes, se presentan vigorosos. Pronto me aclara que está pasando unos días en la playa ocupando el departamento de un hermano en San Alfonso. "Hoy llegó, a pasar el fin de semana. Si quieres anda más tarde, pa' conocer", me dice, poniéndose una mano a modo de visera; la sombra se proyecta justo hasta la punta de su nariz. Postergada la llegada de Margarita, la oferta de cerrar el día frente a la (otrora) laguna artificial más grande del mundo me parece plausible.
A veces, todavía me sigue llamando la atención eso de que ahora la gente baje de internet música, mucha música, indiscriminadamente, y después pueda dejar sonando un compilado durante seis, siete, diez horas. Si la selección es mala, la situación para una visita que se exponga a semejante recibimiento sonoro puede ser francamente insufrible. Por suerte, Fernanda tenía un gusto musical de lo más mono: chill-out, lounge, flautas escandinavas junto a tambores senegaleses, sones andinos más hipnóticas frecuencias electrónicas.
(Continuará)
12/12/13
El palacio de William, por Pablo Salinas
Hace algunos años, un crítico inglés de prestigio (usando su tribuna en un diario inglés de prestigio) señaló a William Blake como el "más grande artista que Gran Bretaña ha producido". El anuncio es, cómo no, provocativo. Por encima de Donne, Coleridge, Shelley... (como de Constable, Turner y Hogarth). Mmm, ¿será así? ¿No será mucho? Uno se queda en ésa, rumiando tal aseveración, pero, con todo, lo claro es que nuestra percepción se re-adecúa (estos rankings buscan eso y lo consiguen). Los públicos que transitan por los palaciegos salones de los museos, frente a tanta tela sublime, tanta acuarela notable, no podrán sino detenerse unos minutos extra frente algún dibujito coloreado del que ha sido distinguido como "el más grande".
Reviso a Blake, hay que hacerlo. Abrir uno de sus libros, cualquiera, y suspender una mano encima de sus páginas, como un chamán escamoteando un oráculo; cerrar los ojos y evocar alguna de sus imágenes oscuras y poderosas. Me parece estar de acuerdo con aquel crítico. Por encima de terminaciones más porcelanescas, la maestría más bien rígida, las coloraciones más bien yermas y ese hálito de tintes proféticos y amargos de Blake supongo que se condicen de manera insuperable con lo que nos resuena de la Isla Británica. Insisto: más allá de acomodos más o menos preclaros y almidonados, Blake también prefiere el barro. El pantano. Y el rasgo más notable de la gran Albión parece ir justamente en ese sentido, el de esa unión entre los esfuerzos -siempre un poco tristes- por remedar las tibiezas del arte meridional y esa irrefrenable vocación por el desenfreno de la fiesta pagana bajo una lluvia que no para.
El fenómeno más curioso, en cualquier caso, es el que se arma con el producto "cultura". Es un tablero con muchas figuritas. Cuando niño, existían los "álbumes de monitos". El juego consistía en ir comprando, o intercambiando, coloridas láminas de distintos motivos para irlas pegando en el recuadro correspondiente en el álbum, y así, quizá algún día lograr juntar la colección entera de láminas y cambiar el álbum completo por algún premio. Supongo que me quedé en esa etapa, todavía no logro superarla. Mi álbum, digamos, ahora se llama "la cultura". No soy tan incauto como para ilusionarme con la idea de llegar a completarlo; mis triunfos se refieren más bien a completar una página o una colección específica. Cuando has logrado juntar un manojo relativamente importante, puedes ir tirando láminas sobre la mesa, no necesariamente las repetidas, sino más bien las raras y para ti provocativas. En una de esas, alguno atina, se interesa y nos podremos entretener durante un rato.
No tengo idea si imbuirse en el fenómeno estético aporta algo. Aparte de placer, quiero decir. El placer siempre es momentáneo, fragmentado, un poco ridículo. Los educados jerarcas nazis cuando se paseaban por las colecciones de arte requisadas sentían verdadero placer (incluso también, secretamente, cuando lo hacían por las de arte "degenerado"). Pero, me corrijo: el placer no es un poco ridículo. Lo verdaderamente ridículo es nuestra inconstancia, nuestra fatal prudencia al momento de experimentarlo. El placer es el síntoma de la liberación, una primera luz que nos llega a la cara tras un invierno demasiado crudo y largo, pero solemos ser excesivamente tímidos al momento de avanzar hacia su pleno encuentro. El viejo William, hijo de su tiempo, apuntó: "El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría". No es inexacto decir "sabiduría"; sólo que hoy me es más grato, más placentero, decir "liberación".
Reviso a Blake, hay que hacerlo. Abrir uno de sus libros, cualquiera, y suspender una mano encima de sus páginas, como un chamán escamoteando un oráculo; cerrar los ojos y evocar alguna de sus imágenes oscuras y poderosas. Me parece estar de acuerdo con aquel crítico. Por encima de terminaciones más porcelanescas, la maestría más bien rígida, las coloraciones más bien yermas y ese hálito de tintes proféticos y amargos de Blake supongo que se condicen de manera insuperable con lo que nos resuena de la Isla Británica. Insisto: más allá de acomodos más o menos preclaros y almidonados, Blake también prefiere el barro. El pantano. Y el rasgo más notable de la gran Albión parece ir justamente en ese sentido, el de esa unión entre los esfuerzos -siempre un poco tristes- por remedar las tibiezas del arte meridional y esa irrefrenable vocación por el desenfreno de la fiesta pagana bajo una lluvia que no para.
El fenómeno más curioso, en cualquier caso, es el que se arma con el producto "cultura". Es un tablero con muchas figuritas. Cuando niño, existían los "álbumes de monitos". El juego consistía en ir comprando, o intercambiando, coloridas láminas de distintos motivos para irlas pegando en el recuadro correspondiente en el álbum, y así, quizá algún día lograr juntar la colección entera de láminas y cambiar el álbum completo por algún premio. Supongo que me quedé en esa etapa, todavía no logro superarla. Mi álbum, digamos, ahora se llama "la cultura". No soy tan incauto como para ilusionarme con la idea de llegar a completarlo; mis triunfos se refieren más bien a completar una página o una colección específica. Cuando has logrado juntar un manojo relativamente importante, puedes ir tirando láminas sobre la mesa, no necesariamente las repetidas, sino más bien las raras y para ti provocativas. En una de esas, alguno atina, se interesa y nos podremos entretener durante un rato.
No tengo idea si imbuirse en el fenómeno estético aporta algo. Aparte de placer, quiero decir. El placer siempre es momentáneo, fragmentado, un poco ridículo. Los educados jerarcas nazis cuando se paseaban por las colecciones de arte requisadas sentían verdadero placer (incluso también, secretamente, cuando lo hacían por las de arte "degenerado"). Pero, me corrijo: el placer no es un poco ridículo. Lo verdaderamente ridículo es nuestra inconstancia, nuestra fatal prudencia al momento de experimentarlo. El placer es el síntoma de la liberación, una primera luz que nos llega a la cara tras un invierno demasiado crudo y largo, pero solemos ser excesivamente tímidos al momento de avanzar hacia su pleno encuentro. El viejo William, hijo de su tiempo, apuntó: "El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría". No es inexacto decir "sabiduría"; sólo que hoy me es más grato, más placentero, decir "liberación".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)