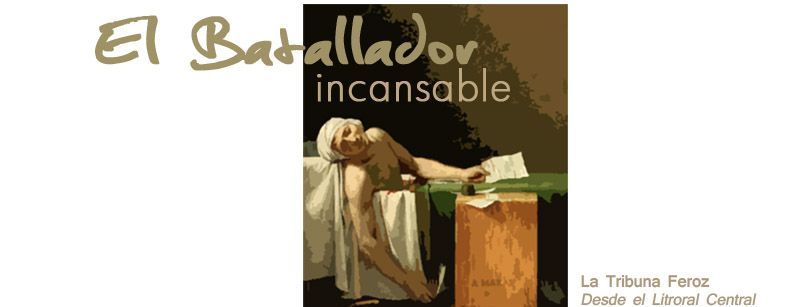Recuerdo perfecto que fue tras ver en youtube una conferencia dictada por Gary Yourofsky que dejé definitivamente de comer carne. De cualquier tipo: roja, blanca, ave, cerdo o vacuno. Aquella ponencia del activista yanqui, pese a su innegable tufillo totalitario -que para mi se manifestaba desde la dureza propia de su discurso sin concesiones hasta su rasurada testa y su algo sospechoso aspecto atlético e hiperactivo-, fue el elemento clave que me empujó a tomar aquella decisión, hasta entonces largamente pospuesta. Basta de crueldad hacia los animales. El paladín de los veganos me ayudaba a ver muy claro que yo ya no podía seguir formando parte de esa red de encubiertas complicidades contra la integridad de criaturas tan dignas como un pollo, una vaca o un chancho.
Todo anduvo bien al principio, incluso estupendamente bien. Pero a las pocas semanas empecé a sentir los signos de que algo parecía caer en franca picada dentro de mi: la energía vital. Somnolencia excesiva, desánimo general, cabeza abombada y poco pensante. Entendí sin mayor trastorno que eso debía corresponder a un proceso de natural ajuste por parte de mi cuerpo. Probé con variados suplementos alimenticios, multi-vitamínicos, de última generación y origen orgánico garantizado, con escasos resultados. Mis días parecían transcurrir a un ritmo oscilante y aletargado, y mi humor, antes más bien chispeante y espontáneo, se volvía ahora cada vez más mustio y sombrío. A los meses, cuando comprobé que mi marasmo energético comenzaba a afectar mi vida sexual -en rigor, mi rendimiento-, el asunto se puso más serio. Si bien mi pareja, una persona comprensiva y de criterio amplio como pocas, nunca se quejó en lo más mínimo al respecto, yo, en lo personal, experimenté esa evidente merma en mi impulso sexual con particular angustia: recién entrando en los cuarenta, de golpe creí percibir, como un triste anticipo, la asordinada melodía de la senectud. Recurrí entonces a una amiga conectada, esotérica, de pasado macrobiótico y variados saberes, en busca de algo de luz. Su insólito veredicto significó para mi un débil y algo ridículo consuelo: a su juicio, yo no experimentaba otra cosa más que los síntomas orgánicos propios de una radical desprogramación. Desprogramación. "Tu cuerpo se empieza a librar de una buena parte de las toxinas propias de este sistema y lo que pasa es que empieza a vibrar ahora en una frecuencia que resuena con muy pocas cosas de este plano físico", fueron a grosso modo sus palabras. Era lindo, hasta cierto punto, constatar que mi cuerpo se desprendía de una importante porción de porquerías, propia de la dieta del común de los mortales, pero, bajo mi grosero alelamiento físico, una poderosa voz parecía no dejar de repetir al borde de la desesperación: "vamos, machito, qué esperas: ¡recupera tu vida!". Al final, justo antes del momento de la despedida, mi amiga -seguro captando que yo me iba con un nivel de angustia muy similiar al de cuando había llegado- echó mano a un último recurso. "Pon una libretita en tu velador y anota lo que sueñes esta noche apenas despiertes. Ahí encontrarás una importante respuesta", me dijo, poniéndome ambas manos sobre mis brazos y mirándome a los ojos con una expresión de maternal ternura.
Mi calamitoso estado también había afectado mi régimen de sueño: ahora dormía mucho más que antes, pero hacerlo equivalía a desplomarme en caída libre en un pozo oscuro y sin fondo. Y, lo peor, despertaba lento, pesado, y raramente lograba recordar algo más que fragmentos de pocos segundos de una secuencia de sueños que intuía larga y agitada. Esa noche, por cierto, hice un esfuerzo especial y procuré, una vez metido dentro de la cama, que aquella zambullida en las aguas del inconsciente fuera lo más gradual y acompasada posible. Como una forma de despedirme con conciencia de este plano. Tuve éxito.
Era una gran casa, de estilo neoclásico. Accedía directamente a un amplio pabellón vidriado. La luz ahí dentro era grata, tamizada. Pronto descubría que se trataba de un taller de escultura. Las obras, acabadas y por acabar, se repartían por todos lados. Eran piezas todas de corte realista, de buena factura, muy buena factura, incluso. Suponía, de hecho, que estaba en el interior del atelier de un gran maestro de inicios del siglo pasado, tal vez. Avanzaba un poco y me enfrentaba ahora a un busto de proporción algo superior a la de la escala humana que reposaba sobre un plinto circular. Enteramente de arcilla, en plena etapa de elaboración, representaba una figura masculina de edad mediana. Me detenía fascinado frente a ese rostro de insolente mirada. Recorría con verdadero embeleso cada rincón de aquella estupenda obra; poniendo atención, se distinguían las huellas de los diestros dedos del artista sobre la arcilla todavía húmeda. No podía dejar de admirarla: la excelente amplitud de su frente, la destreza con la que se había resuelto el pelo, de enérgicos bucles... Pero un punto pareció concentrar de pronto toda mi atención: la nariz. Descubrí a un costado del eje de ésta una notoria marca hecha por la mano del artista, un hundimiento, con una acumulación de arcilla en uno de sus extremos. Esta sorpresiva muestra de imperfección, dentro de una pieza completamente lograda, me trastornó. Me era desconcertante, y provocadora. Me atreví incluso a levantar mi mano y poner mis dedos sobre aquella marca. Un fuerte, casi incontenible impulso empezó a brotar dentro de mi. Escuché voces; levanté la vista. Recién me percataba que existía una sala contigua a la donde estaba, y que por una puerta perfectamente abierta se distinguía con claridad a un grupo de sujetos, vestidos a la usanza de 1890, sentados en torno a una mesita, tal vez en pleno desarrollo de una partida de cartas. Concentrados en sus gruesos cigarros y la animada charla, ninguno parecía percatarse de mi presencia. Yo, lejos de intimidarme, mantuve mi vista fija en el grupo. En eso, uno de ellos, al tiempo que acomodaba su espalda sobre el respaldo de su mullido sillón, giró su cabeza en dirección a mi. De importantes mostachos completamente canos y una distinguida nariz ganchuda, me miró. Era el escultor, lo supe, y con una expresión de ladina complicidad en los ojos y un leve pero decidor movimiento de la cabeza me dio la autorización que yo esperaba: sin más, y con un escalofrío de placer, hundí los dedos de mi mano sobre la escultura, deformando por completo su hasta entonces tan hermosa nariz.
9/7/12
Suscribirse a:
Entradas (Atom)