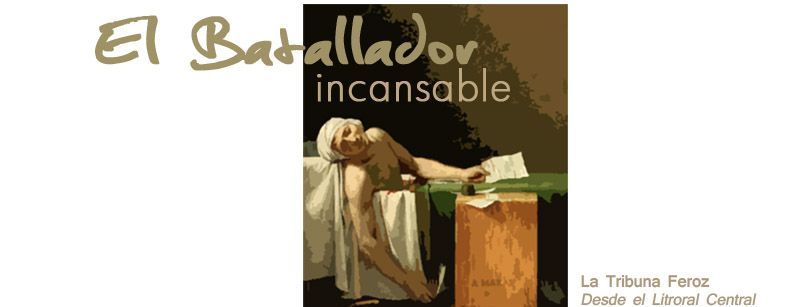Entiendo que fue Hemingway el que sacó su máquina de escribir del escritorio y la llevó sobre un mueble alto, de manera de enfrentar su oficio de escribiente de pie. Entiendo perfecto también el alegato tras ese gesto del siempre atlético Ernest: intentar hacer de la actividad literaria, del acto mismo de escribir algo menos rancio, sedentario y confinado de lo que habitualmente resulta ser.
En lo personal, en contraste con el acto de pintar, el acto de escribir siempre me ha generado mucho más conflicto. Por desgracia, tampoco creo que todo se solucione poniendo el notebook sobre una repisa o yéndome a instalar con éste en medio del jardín. Es el acto mismo el que conflictúa. Más allá de que la de Hemingway pueda parecernos una medida algo superficial, reflejo de la bien particular carta de navegación ideológica que aquel fornido escribiente yanqui adoptara en determinado momento de su vida (donde la Revolución Cubana, los mojitos y la caza de elefantes compartían similares niveles de simpatía), su molestia resulta genuina. Y perfectamente vigente.
Cada vez que uno se pone frente a la (ahora electrónica) hoja en blanco, se hace demasiado evidente que este acto denota cierta derrota, o al menos, una innegable precariedad. Uno recuerda, casi como si se tratara de un sueño, que han existido algunos, algunos pocos, que no han escrito, a quienes nunca les bajó la manía por ponerse a escribir, que no sintieron la necesidad de hacerlo –por las razones que fueran- y que, pese a ello, lograron desarrollar en plenitud toda su labor vocacional. Luego, está claro, otros se encargaron de poner en letras sus dichos, sus expresiones, sus comentarios.
Siempre hay uno que se va a poner a escribir, se lo pidan o no. Sociológicamente hablando, se hablaría de un natural impulso por compartir con otros tus propias consideraciones internas. Incluso, tus propios hallazgos, si alcanza. Frente a Stendhal, algunas divagaciones de Schopenhaeur o los estudios de W. Reich, convendríamos fácilmente en que se tratarían de “hallazgos”. Frente a todo lo demás, nuestras simples, momentáneas -pero aún así no del todo descartables- “consideraciones”.
En rigor, lo de “querer compartir con los demás” me resulta altamente sospechoso. Mucho más certero me parece vincular el acto de escribir con la despedazante necesidad de querer tapar tus hoyos, tus hoyos internos, la necesidad de validarte, de subrayar –si tu temperamento se inclina naturalmente hacia lo intelectual- aquellos aspectos de tu voz que autoconsideras “destacables”. De ahí el esfuerzo, siempre maniático, lerdo y sufrido, de ponerse a escribir. El que escribe, ya está claro, no es el que está verdaderamente iluminado, fuera del siempre mediocre trance del "tira y afloja"; el que escribe es el que todavía depende de este acto para reforzar los aspectos más volátiles, densos y contradictorios de su existencia.
Y la libertad interna, la verdadera emancipación del ser, no se alcanza sino -se me antoja poderosamente- desprendiéndose de absolutamente toda forma de dependencia mental.