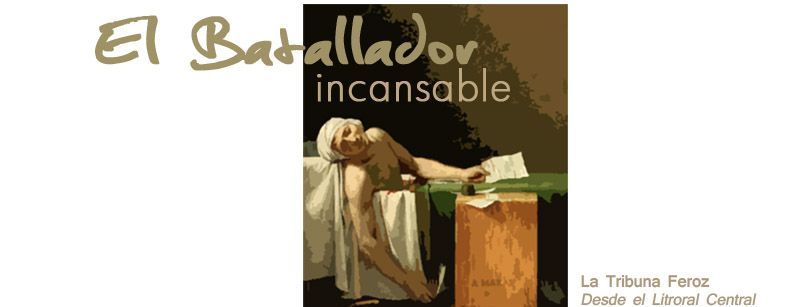30/12/13
Diario de un fotógrafo perdido en la costa (I)
A estas alturas del campeonato, con otro año que se acaba -y un pueblo que de a poco se empieza a repletar de gente- no queda más que poner un mp3 del Clave Bien Temperado de Bach y echarse a la sombra a repasar las memorias de Néstor Almendros. Pero, curiosamente, a los pocos compases de tan diáfanas armonías, dejo el libro, me pongo de pie y apago. No quiero creer que es, como dicen en los noticiarios, la natural sobrecarga de esta época del año la que me pone así, poco concentrado, inquieto. Y si lo fuera, ¿qué? Decido ir al Líder, caminando. Ese lunar de cemento en medio de lo que fuera el páramo predilecto de los queltehues, inaugurado hace apenas un año, concentra e inyecta todo el tufo mercantil de la urbe. Al respecto no puedo sino evocar a mi amigo Víctor y su observación tan lúcida -como inútil- relativa al malogrado diálogo entre esa gran mole de fierro y asfalto y el resto del entorno, de calles todavía de tierra y construcciones de madera de escasa altura. A un arquitecto (a uno sensible, al menos, como Víctor) este tipo de cuestiones lo afectan, incluso lo bajonean, un poco. El hecho es que la mole ya están en pie y, dentro, por estos días la fiebre consumista se esparce sin contrapesos. No he tenido tiempo, ni ganas, de echarme más que una mano de agua en la cara. Unos grandes lentes de sol sacan de apuros, en estos casos. El pueblo ya está bien lleno de gente, de gente de afuera: me encuentro con un flaco, publicista, que más de un vez me salvó dándome pegas muy aburridas; un par de pasillos más allá, con un chica que hace años conocí en el ambiente y con quien luego me vinculé cuando planeaba dirigir un cortometraje y quería que yo fuera su director de foto. No me aguanté al verla y le comenté, con una risita un poco boba: "justo estaba revisando la autobiografía de Almendros". Mi comentario fue muy obvio; quedaba más que claro que era como si le estuviera diciendo: "he estado repasando los consejos de uno de los papis de la dirección de foto; si tu proyecto del corto sigue en pie, ¡démosle!" Cuando la conocí, hace unos cuatro años, tenía varios kilos menos y un aspecto un tanto deslavado. Ahora, en nuestro encuentro en el pasillo de los cereales, la noté más risueña, o al menos, de risa un tanto más serena. Su aspecto general me agradó. Su mirada soñolienta, los párpados que caían oscuros al sonreír, un brillo fugaz que se escapó de sus ojitos color miel... Al alejarse, no pude sino solazarme al comprobar que las nuevas redondeces de su rostro se habían traspasado en forma muy beneficiosa a su trasero. Justo en ese momento me lamenté por haberla despedido tan rápido, sin siquiera pedirle su número de teléfono.
Volví a casa y almorcé en completa soledad a eso de las tres de la tarde. En principio, Margarita debía llegar de anochecida. Partió a Santiago hace dos días con un entusiasmo enternecedor. Va a echar a andar, según ella, el "negocio del verano". ¿Ropa? ¿Droga? ¿Cuchuflís? No, libros. Hay que trabajar con lo que a uno más le gusta, es su axioma. Traerá de la capital los títulos que resultarán simplemente irresistibles para los veraneantes. Cruzo los dedos para que su olfato no se nuble y que por la noche el primer libro que me muestre, oronda, no sea "Foucault, Obras Completas". Descanso, en parte, en el criterio de Antonia, su socia: un amor más moderado por los libros, más voluminoso por la plata. En todo caso, cuando llegue, preferiré comerme la lengua antes de dejar escapar el más mínimo comentario mordaz al respecto.
Cerca de las siete Margarita avisa que partirá de Santiago no antes de las once de la noche. Decido, con mi síndrome de "la ansiedad de fin de año" a cuestas, salir a dar una vuelta a la playa. Dejo por un momento las correcciones al photoshop y salgo a recibir los rayos declinantes del sol. A los quince minutos de paseo a ritmo moderado por la costanera, percibo que una criatura, sentada en un banco metálico pocos metros más allá, no aparta su mirada de mí. A contraluz, me cuesta un rato percibir de quien se trata. Es ella, Fernanda, la chica del supermercado. Antes de que ella se ponga de pie, me siento a su lado y la saludo besando cariñosamente su mejilla. Este inesperado reencuentro genera en mí una alegría un tanto infantil. Siento la necesidad de manifestarle todo el afecto que dejé pendiente en el pasillo del Líder. Le pregunto por su corto. Me dice que al final lo filmó, pero sin director de foto por falta de lucas, pero que todavía no termina de editarlo. "Se alargó más de la cuenta", me dice colgando la vista del horizonte marino, al tiempo que muerde su labio inferior reprimiendo apenas una sonrisa. De sus labios, mis ojos bajan mansamente hasta sus muslos, que tras la delgada tela de sus pantalones hindúes, se presentan vigorosos. Pronto me aclara que está pasando unos días en la playa ocupando el departamento de un hermano en San Alfonso. "Hoy llegó, a pasar el fin de semana. Si quieres anda más tarde, pa' conocer", me dice, poniéndose una mano a modo de visera; la sombra se proyecta justo hasta la punta de su nariz. Postergada la llegada de Margarita, la oferta de cerrar el día frente a la (otrora) laguna artificial más grande del mundo me parece plausible.
A veces, todavía me sigue llamando la atención eso de que ahora la gente baje de internet música, mucha música, indiscriminadamente, y después pueda dejar sonando un compilado durante seis, siete, diez horas. Si la selección es mala, la situación para una visita que se exponga a semejante recibimiento sonoro puede ser francamente insufrible. Por suerte, Fernanda tenía un gusto musical de lo más mono: chill-out, lounge, flautas escandinavas junto a tambores senegaleses, sones andinos más hipnóticas frecuencias electrónicas.
(Continuará)
12/12/13
El palacio de William, por Pablo Salinas
Hace algunos años, un crítico inglés de prestigio (usando su tribuna en un diario inglés de prestigio) señaló a William Blake como el "más grande artista que Gran Bretaña ha producido". El anuncio es, cómo no, provocativo. Por encima de Donne, Coleridge, Shelley... (como de Constable, Turner y Hogarth). Mmm, ¿será así? ¿No será mucho? Uno se queda en ésa, rumiando tal aseveración, pero, con todo, lo claro es que nuestra percepción se re-adecúa (estos rankings buscan eso y lo consiguen). Los públicos que transitan por los palaciegos salones de los museos, frente a tanta tela sublime, tanta acuarela notable, no podrán sino detenerse unos minutos extra frente algún dibujito coloreado del que ha sido distinguido como "el más grande".
Reviso a Blake, hay que hacerlo. Abrir uno de sus libros, cualquiera, y suspender una mano encima de sus páginas, como un chamán escamoteando un oráculo; cerrar los ojos y evocar alguna de sus imágenes oscuras y poderosas. Me parece estar de acuerdo con aquel crítico. Por encima de terminaciones más porcelanescas, la maestría más bien rígida, las coloraciones más bien yermas y ese hálito de tintes proféticos y amargos de Blake supongo que se condicen de manera insuperable con lo que nos resuena de la Isla Británica. Insisto: más allá de acomodos más o menos preclaros y almidonados, Blake también prefiere el barro. El pantano. Y el rasgo más notable de la gran Albión parece ir justamente en ese sentido, el de esa unión entre los esfuerzos -siempre un poco tristes- por remedar las tibiezas del arte meridional y esa irrefrenable vocación por el desenfreno de la fiesta pagana bajo una lluvia que no para.
El fenómeno más curioso, en cualquier caso, es el que se arma con el producto "cultura". Es un tablero con muchas figuritas. Cuando niño, existían los "álbumes de monitos". El juego consistía en ir comprando, o intercambiando, coloridas láminas de distintos motivos para irlas pegando en el recuadro correspondiente en el álbum, y así, quizá algún día lograr juntar la colección entera de láminas y cambiar el álbum completo por algún premio. Supongo que me quedé en esa etapa, todavía no logro superarla. Mi álbum, digamos, ahora se llama "la cultura". No soy tan incauto como para ilusionarme con la idea de llegar a completarlo; mis triunfos se refieren más bien a completar una página o una colección específica. Cuando has logrado juntar un manojo relativamente importante, puedes ir tirando láminas sobre la mesa, no necesariamente las repetidas, sino más bien las raras y para ti provocativas. En una de esas, alguno atina, se interesa y nos podremos entretener durante un rato.
No tengo idea si imbuirse en el fenómeno estético aporta algo. Aparte de placer, quiero decir. El placer siempre es momentáneo, fragmentado, un poco ridículo. Los educados jerarcas nazis cuando se paseaban por las colecciones de arte requisadas sentían verdadero placer (incluso también, secretamente, cuando lo hacían por las de arte "degenerado"). Pero, me corrijo: el placer no es un poco ridículo. Lo verdaderamente ridículo es nuestra inconstancia, nuestra fatal prudencia al momento de experimentarlo. El placer es el síntoma de la liberación, una primera luz que nos llega a la cara tras un invierno demasiado crudo y largo, pero solemos ser excesivamente tímidos al momento de avanzar hacia su pleno encuentro. El viejo William, hijo de su tiempo, apuntó: "El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría". No es inexacto decir "sabiduría"; sólo que hoy me es más grato, más placentero, decir "liberación".
Reviso a Blake, hay que hacerlo. Abrir uno de sus libros, cualquiera, y suspender una mano encima de sus páginas, como un chamán escamoteando un oráculo; cerrar los ojos y evocar alguna de sus imágenes oscuras y poderosas. Me parece estar de acuerdo con aquel crítico. Por encima de terminaciones más porcelanescas, la maestría más bien rígida, las coloraciones más bien yermas y ese hálito de tintes proféticos y amargos de Blake supongo que se condicen de manera insuperable con lo que nos resuena de la Isla Británica. Insisto: más allá de acomodos más o menos preclaros y almidonados, Blake también prefiere el barro. El pantano. Y el rasgo más notable de la gran Albión parece ir justamente en ese sentido, el de esa unión entre los esfuerzos -siempre un poco tristes- por remedar las tibiezas del arte meridional y esa irrefrenable vocación por el desenfreno de la fiesta pagana bajo una lluvia que no para.
El fenómeno más curioso, en cualquier caso, es el que se arma con el producto "cultura". Es un tablero con muchas figuritas. Cuando niño, existían los "álbumes de monitos". El juego consistía en ir comprando, o intercambiando, coloridas láminas de distintos motivos para irlas pegando en el recuadro correspondiente en el álbum, y así, quizá algún día lograr juntar la colección entera de láminas y cambiar el álbum completo por algún premio. Supongo que me quedé en esa etapa, todavía no logro superarla. Mi álbum, digamos, ahora se llama "la cultura". No soy tan incauto como para ilusionarme con la idea de llegar a completarlo; mis triunfos se refieren más bien a completar una página o una colección específica. Cuando has logrado juntar un manojo relativamente importante, puedes ir tirando láminas sobre la mesa, no necesariamente las repetidas, sino más bien las raras y para ti provocativas. En una de esas, alguno atina, se interesa y nos podremos entretener durante un rato.
No tengo idea si imbuirse en el fenómeno estético aporta algo. Aparte de placer, quiero decir. El placer siempre es momentáneo, fragmentado, un poco ridículo. Los educados jerarcas nazis cuando se paseaban por las colecciones de arte requisadas sentían verdadero placer (incluso también, secretamente, cuando lo hacían por las de arte "degenerado"). Pero, me corrijo: el placer no es un poco ridículo. Lo verdaderamente ridículo es nuestra inconstancia, nuestra fatal prudencia al momento de experimentarlo. El placer es el síntoma de la liberación, una primera luz que nos llega a la cara tras un invierno demasiado crudo y largo, pero solemos ser excesivamente tímidos al momento de avanzar hacia su pleno encuentro. El viejo William, hijo de su tiempo, apuntó: "El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría". No es inexacto decir "sabiduría"; sólo que hoy me es más grato, más placentero, decir "liberación".
29/7/13
La representación, por Pablo Salinas
El actual teatro de operaciones nos señala que sobre la pista hay una sola competidora, cuestión que, considerada bajo cualquier criterio del canon, resulta algo bien poco recomendable. Los armadores de imagen, los asesores de mercado -junto a la natural bonhomía de la ahora exclusiva competidora- conspiraron de manera un tanto excesiva para fortalecer a la candidata hasta niveles francamente desproporcionados. Avanzando al tranco que sea -al trote, cojeando o dando botes-, la carrera ya está ganada. Eso no puede ser. El espectáculo pierde interés, la gente se mosquea, empieza a rezongar. Urge entonces levantar cuanto antes al monigote que le haga de comparsa. La parodia del choque de fuerzas debe reposicionarse, reacentuarse. Funciona, la masa quiere que las distancias se estrechen, que los números de las encuestas se muevan, que todo no parezca tan cocinado. Por desgracia, los monigotes de turno van cayendo uno tras otro con enervante facilidad.
Llega la hora de negociar. De discutir. De ponderar. Que la agenda de la "candidata única" vire a la moderación no debería alarmar a nadie. Si al final, desde las aulas universitarias hasta al patio dominguero en La Florida, se repite el eslogan de que "somos un pueblo más bien moderado, conservador". Esto, por espontánea consecuencia de determinada amalgama genética, o bien, por el efecto coercitivo que ejerce nuestra propia historia. No queda otra: hay que avanzar despacio, en forma gradual y consensuada, si no queremos ver todas nuestras aspiraciones frenadas de cuajo. La señora Bachelet parece incluso, cada vez que la situación así lo amerita, encarnar a la perfección dicha cuestión, dicho trance. Con su regordeta figura -a medio camino entre madre superiora y profesora de castellano- y un rictus amargo estampado en el rostro, parece expresar un "hago mi mejor esfuerzo" de manera todavía suficientemente convincente. Hasta uno, en cierta medida, se lo cree. Es decir, frente a la estampa de sapo autosatisfecho de Lagos o la de cínico rufián de Frei, la experiencia del poder en la Bachelet se diría que no llegó aún a marcarla de manera tan brutal, como a los dos otros ex-gobernantes de su misma coalición.
El espectáculo que se genera en torno al "poder", y que en época de celo eleccionario experimenta un sensible realce, nunca ha sido lo más excelso, digno o edificante que los hombres, como especie, podemos brindar. Menos ahora, en estos tiempos que corren, del ya más que cacareado "descrédito generalizado de la clase política", donde el rechazo ciudadano no se explica sólo porque dicha casta lo esté haciendo particularmente mal, sino también porque cada día son más quienes se atreven a cuestionarse el cuento de que somos incapaces de convivir civilizadamente fuera del yugo de la institucionalidad y que debemos dócil e inevitablemente entregar nuestra soberanía al monigote de turno para que nos represente.
25/5/13
Pasteur, ese gran embaucador, por Pablo Salinas
Será porque me eduqué en colegio francés -el que, además, todavía se ubica en una calle de Santiago de Chile que lleva su nombre- que el asunto me golpea con particular intensidad, diría, cercanía: me sorprende la fama de la que todavía hoy sigue gozando Pasteur. Aquel químico orgulloso y arrogantillo, que como fiel adepto a la reacción conservadora que encabezara Napoleón III gozó del apoyo y los mimos de la oficialidad para desarrollar sus investigaciones. Cada vez que se vio enfrentado a científicos de real estatura, su escaso talento quedó siempre en franca evidencia.
Frente al mismo Antoine Béchamp -al que la historia oficial todavía hoy insiste en confinar a un segundo plano-, los registros médicos de la época estampan una de sus más vergonzosas derrotas: cuando los empresarios franceses entraron en pánico por las pérdidas cuantiosas que les estaba reportando al negocio de la seda un mal que atacaba a los gusanos productores, la pebrina, mandaron llamar a los más destacados especialistas para investigar y erradicar la plaga. A los pocos meses de estudio, Béchamp acertaba distinguiendo el origen parasitario del mal; Pasteur, por su parte, se encargaba de escribirle a sus patrones calificando de locos a todos aquellos que, como su más brillante colega, sostenían tal tesis. Recién en 1868, tras dos largos años de quiebres de cabeza, Pasteur entiende que está equivocado, tras los denonados esfuerzos de su espabilado ayudante Gernez por abrirle los ojos. Pero nunca reconocerá la anterioridad de los hallazgos de Béchamp; por el contrario, el muy miserable se encargará de dirigir misivas en direcciones estratégicas (a la Academia de Ciencias, al Ministerio de Agricultura) anunciando que él fue el primero en descubrir el origen parasitario de la pebrina.
Se le cuelga también la medalla como el creador de la vacuna antirrábica, en circunstancia que ésta la creó un tal Henri Toussaint, olvidado profesor de la Escuela Veterinaria de Toulouse. En rigor, Pasteur sí creó su propia vacuna contra la rabia, la cual resultó ser una verdadera pócima asesina, tanto que hasta sus propios colaboradores rehusaron emplearla en los primeros ensayos, optando por la elaborada por Toussaint. Se repite también que la vida de un muchacho mordido por un perro con rabia, un tal Joseph Meister, habría sido salvada por la oportuna intervención del chambón de Pasteur. Lo que poco se menciona es que ese mismo perro mordió a otros niños en el pueblo y ninguno de ellos presentó signos de la enfermedad, y que un animal con rabia transmite la enfermedad en no más de un 5 a un 15% de los casos.
A quien los textos de historia sacaron definitivamente de escena es al desafortunado Édouard Rouyer. El pequeño de doce años fue mordido por un perro desconocido. Pasteur le inyecta su vacuna "personal"; el niño muere a los pocos días. Una investigación judicial es abierta para determinar la causa de muerte. La responsabilidad de conducirla recae en el profesor Paul Brouardel... amigo de Pasteur. Las pruebas de laboratorio arrojan en forma contundente la rabia como causa de muerte. El informe oficial terminó declarando que el niño había muerto por ¡uremia!
La ley del silencio se impuso. Brouardel se atrevió incluso a afirmar que no se había producido ninguna muerte entre los pacientes tratados por el llamado "método intensivo", en circunstancias que hasta entonces la mano de Pasteur ya había cobrado más de ¡setenta víctimas! Entre éstas, algunas habían muerto de rabia común, otras habían sido atacadas por una nueva infección: "la rabia de laboratorio". Presentaron los mismos síntomas de los conejos inoculados en laboratorio por el virus de Pasteur.
Sé que los anales de la historia médica guardan casos similares por montones. El portugués Egaz Moniz llegó incluso a ser distinguido con el Nobel a mediados del siglo pasado como inventor de la lobotomía; hoy víctimas de tan brutal procedimiento levantan una petición internacional para que el premio le sea retirado. Pero mientras a Moniz y su lobotomía el paso de los años lo ha confinado al más abierto de los desprestigios, Pasteur y su timo inoculatorio, tras siglo y medio desde su infausta irrupción, todavía se da maña para arrellanarse en una posición de privilegio en el pedestal de la oficialidad.
Frente al mismo Antoine Béchamp -al que la historia oficial todavía hoy insiste en confinar a un segundo plano-, los registros médicos de la época estampan una de sus más vergonzosas derrotas: cuando los empresarios franceses entraron en pánico por las pérdidas cuantiosas que les estaba reportando al negocio de la seda un mal que atacaba a los gusanos productores, la pebrina, mandaron llamar a los más destacados especialistas para investigar y erradicar la plaga. A los pocos meses de estudio, Béchamp acertaba distinguiendo el origen parasitario del mal; Pasteur, por su parte, se encargaba de escribirle a sus patrones calificando de locos a todos aquellos que, como su más brillante colega, sostenían tal tesis. Recién en 1868, tras dos largos años de quiebres de cabeza, Pasteur entiende que está equivocado, tras los denonados esfuerzos de su espabilado ayudante Gernez por abrirle los ojos. Pero nunca reconocerá la anterioridad de los hallazgos de Béchamp; por el contrario, el muy miserable se encargará de dirigir misivas en direcciones estratégicas (a la Academia de Ciencias, al Ministerio de Agricultura) anunciando que él fue el primero en descubrir el origen parasitario de la pebrina.
Se le cuelga también la medalla como el creador de la vacuna antirrábica, en circunstancia que ésta la creó un tal Henri Toussaint, olvidado profesor de la Escuela Veterinaria de Toulouse. En rigor, Pasteur sí creó su propia vacuna contra la rabia, la cual resultó ser una verdadera pócima asesina, tanto que hasta sus propios colaboradores rehusaron emplearla en los primeros ensayos, optando por la elaborada por Toussaint. Se repite también que la vida de un muchacho mordido por un perro con rabia, un tal Joseph Meister, habría sido salvada por la oportuna intervención del chambón de Pasteur. Lo que poco se menciona es que ese mismo perro mordió a otros niños en el pueblo y ninguno de ellos presentó signos de la enfermedad, y que un animal con rabia transmite la enfermedad en no más de un 5 a un 15% de los casos.
A quien los textos de historia sacaron definitivamente de escena es al desafortunado Édouard Rouyer. El pequeño de doce años fue mordido por un perro desconocido. Pasteur le inyecta su vacuna "personal"; el niño muere a los pocos días. Una investigación judicial es abierta para determinar la causa de muerte. La responsabilidad de conducirla recae en el profesor Paul Brouardel... amigo de Pasteur. Las pruebas de laboratorio arrojan en forma contundente la rabia como causa de muerte. El informe oficial terminó declarando que el niño había muerto por ¡uremia!
La ley del silencio se impuso. Brouardel se atrevió incluso a afirmar que no se había producido ninguna muerte entre los pacientes tratados por el llamado "método intensivo", en circunstancias que hasta entonces la mano de Pasteur ya había cobrado más de ¡setenta víctimas! Entre éstas, algunas habían muerto de rabia común, otras habían sido atacadas por una nueva infección: "la rabia de laboratorio". Presentaron los mismos síntomas de los conejos inoculados en laboratorio por el virus de Pasteur.
Sé que los anales de la historia médica guardan casos similares por montones. El portugués Egaz Moniz llegó incluso a ser distinguido con el Nobel a mediados del siglo pasado como inventor de la lobotomía; hoy víctimas de tan brutal procedimiento levantan una petición internacional para que el premio le sea retirado. Pero mientras a Moniz y su lobotomía el paso de los años lo ha confinado al más abierto de los desprestigios, Pasteur y su timo inoculatorio, tras siglo y medio desde su infausta irrupción, todavía se da maña para arrellanarse en una posición de privilegio en el pedestal de la oficialidad.
7/4/13
A propósito de la exhumación, por Pablo Salinas
A Neruda, convengamos, le fue bien en la vida. Aparte de los premios -que a veces llegan tarde y mal-, el vate tuvo tres casas. No conforme con levantar rancho en las dos más importantes metrópolis nacionales -Santiago y Valparaíso-, el hombre se las arregló para hacerse de su propia casa de veraneo, un espacio de descanso y señoriales labores junto al mar. Y fue a la larga curiosamente esta última donde, en el tramo final de su vida, concentró sus más sentidos empeños. La casa de Isla Negra se convirtió de esta manera en, con holgura, la más atractiva, la más famosa, la vedette de las tres. Hordas de turistas extranjeros la visitan año a año, ávidos por caer subyugados bajo el mítico encanto de esas maderas que atesoran la más alucinante colección de monedas antiguas, caracolas, mascaronas de proa y un largo etcétera. Muchos en el pueblo, oriundos, se encogen de hombros y ladran: "¿Y qué? A nosotros Neruda no nos aporta nada." Los herederos del Nobel, por su parte, acusan de que el nombre de su ilustre tío ha sido secuestrado por la fundación, que hoy administra a su antojo su patrimonio, aplicando una política más proclive a llenarse los bolsillos que a entablar un diálogo más abierto y generoso con la comunidad.
Esta tarde, una carpa cubrirá la zona del jardín de Isla Negra donde reposan sus restos, junto a los de Matilde, su última mujer. Excavarán hasta llegar al cuerpo -o lo que queda de éste- en busca de trazas de veneno. Cuando hace unos meses se difundió en la prensa la denuncia de quien fuera su chófer por posible envenenamiento, personalmente no me resultó ésta para nada improbable. Independiente de lo que al final arrojen los resultados de laboratorio, el envenenamiento de Neruda -con los antecedentes de la masacre de Víctor Jara y la misma purga con gas mostaza del ex-presidente Frei- resulta una probabilidad perfectamente válida, legítima. No llegaba todavía los setenta cuando, repentinamente, tras el Golpe, se vino abajo. La presencia de un Neruda internándose en los setenta, enfrentándose a la figura aciaga de Pinochet, ¿qué clase de contrapunto, de discurso hubiera propiciado? ¿Qué poemas, qué alegatos, qué repercusiones? La investigación que se inicia hoy nos ayudará a dilucidar si el curso de los hechos se han cerrado siguiendo su trayecto natural e inexorable o si, por el contrario, ha sido nuevamente la intervención artera de unos pocos la que ha tijereteado un episodio entero de nuestra historia.
La mentada fundación, poniendo en evidencia de que su política comunicacional anda como el carajo, desde un primer momento ha dado señas de abierta incomodidad ante la idea de escudriñar en torno a la muerte del vate. Lo que no ha hecho más que acrecentar el rumor de las murmuraciones. Y esta vez, no sólo de los oriundos.
Esta tarde, una carpa cubrirá la zona del jardín de Isla Negra donde reposan sus restos, junto a los de Matilde, su última mujer. Excavarán hasta llegar al cuerpo -o lo que queda de éste- en busca de trazas de veneno. Cuando hace unos meses se difundió en la prensa la denuncia de quien fuera su chófer por posible envenenamiento, personalmente no me resultó ésta para nada improbable. Independiente de lo que al final arrojen los resultados de laboratorio, el envenenamiento de Neruda -con los antecedentes de la masacre de Víctor Jara y la misma purga con gas mostaza del ex-presidente Frei- resulta una probabilidad perfectamente válida, legítima. No llegaba todavía los setenta cuando, repentinamente, tras el Golpe, se vino abajo. La presencia de un Neruda internándose en los setenta, enfrentándose a la figura aciaga de Pinochet, ¿qué clase de contrapunto, de discurso hubiera propiciado? ¿Qué poemas, qué alegatos, qué repercusiones? La investigación que se inicia hoy nos ayudará a dilucidar si el curso de los hechos se han cerrado siguiendo su trayecto natural e inexorable o si, por el contrario, ha sido nuevamente la intervención artera de unos pocos la que ha tijereteado un episodio entero de nuestra historia.
La mentada fundación, poniendo en evidencia de que su política comunicacional anda como el carajo, desde un primer momento ha dado señas de abierta incomodidad ante la idea de escudriñar en torno a la muerte del vate. Lo que no ha hecho más que acrecentar el rumor de las murmuraciones. Y esta vez, no sólo de los oriundos.
9/3/13
El centralismo en cuatrocientas doce palabras, por Mario Barahona
El centralismo no está
en el centro de la metrópolis, está aquí dentro.
La gran metrópolis
no está construida sólo con hormigón y vidrio, sino también
con expectativas. ¿Dónde pondremos entonces nuestras expectativas?
¿Trabajamos-vivimos para las grandes empresas constructoras?
El centralismo es como
la TV: si la apagas, desaparece. Más aún, es saludable desenchufar
el aparato para que no se produzca consumo vampiro que abulte nuestras
cuentas el fin de cada mes.
El centralismo es como
las viseras de los caballos de feria, que además le cuelgan del cuello
un saco con heno y le hacen creer que está en el campo. Con suerte
le dan de beber agua, al menos al regreso de la dura jornada arrastrando
un carretón ajeno con carga ajena por caminos ajenos.
El centralismo escritural
es la suma de todas las expectativas que pasman el espíritu y la mente
tal como la TV al final de cada jornada de trabajo animal. Si tienes
suerte bebes agua; si no la tienes, bebes Coca-Cola o cualquiera de
las bebidas de fantasía que pagas con dinero de tu mezquino salario
fantasmal. Para apaciguar el centralismo
–o al menos intentarlo-, debemos escuchar a quien está a nuestro
lado, no allá lejos, en un escenario ilusorio. Es hacer carne esa frase
tan pedestre que dice: la caridad comienza por casa. Tenemos que aprender
a escuchar, y, más aún, leer al más cercano, a quien vive dos o tres
casas más abajo o más arriba. No renunciar a nuestro derecho de opinión
o crítica, sino más bien intentar el ejercicio de reconocer en el
otro a un otro tan valorable como yo mismo, y, aquí el secreto: tiene
algo que cantar-escribir-poetizar-
El centralismo seguirá
intacto y saludable si insistimos en utilizar sus mismas herramientas
y estrategias. Él seguirá más fuerte y dominante, y nosotros más
patéticos-dependientes-
Y, para terminar este
breve comienzo, discrepo de los que afirman que para romper el centralismo
se necesitan las platas que, claro está, maneja el señor ministro
de cultura o alguno similar. Además de caballo de feria, nos convertimos
así en “besa-manos”, no obstante en lo que sí estoy de acuerdo
con utilizar platas del estado, es si queremos gastarnos treinta millones
de pesos en tres días trayendo al Pato Manns, al grupo Congreso y algunos
otros que ya olvidé mientras disfruto de la posibilidad utópica de
alcanzar el horizonte, sentado en una roca con los pies hundidos en
la arena.
15/2/13
Reciclando el modelito, por Pablo Salinas
A muchos parece molestarle sobremanera el silencio de Bachelet. A casi tres años del 27/F, cuando resurgen videos y documentos comprometiendo claramente su actuar como jefa de gobierno ante el remezón telúrico y, sobre todo, posterior tsumani, se levantan voces para que la actual segunda a bordo de la ONU deje de lado su obstinado ostracismo y declare, se defienda, diga algo. Pero la Bachelet no habla.
No importa que no hable. Sus asesores eso lo tienen más que claro. Aunque el peso de las evidencias en su contra parezca grande, no importa. Voces más histéricas pueden exigirle que, incluso, pida perdón ante el país, pero sus asesores no se inmutan: pasará un tiempito y todo quedará en el olvido. Y el patrimonio mediático intacto. Ese, el mismo que la catapultó a la punta de las encuestas encaramada en una tanqueta hace ya algunos años, que se cimienta en su cercanía, su simpleza, que pese a que habla varios idiomas luce más como una afable pero digna dueña de casa que como una experta en cualquiera cosa. Que pese a que su padre fue torturado y muerto por la represión de Pinochet, ella nunca ha dejado ver la menor muestra de resentimiento o animosidad. Su equilibrio, su sensatez. Su probidad. Por eso ahora, el chaparrón lo enfrentaremos sin emitir declaraciones, sin acusar recibo, sin levantar polvareda con respuestas forzadas, difíciles. Mal que mal, corre sola en la carrera a La Moneda.
Por lo demás, ¿quién la ataca? ¿La "derecha"? ¿Alguien todavía supone que a la "derecha" le importa que el turno a la cabeza del gobierno vuelva a recaer en una figura del "socialismo"? Siempre, claro está, habrá uno más hormonal, más sobreexcitado, dispuesto a decir pelotudeces, a seguir jugando el juego a la antigua, expresando algo así como un odio parido a todo lo que provenga de la (otrora) vereda contraria. El tonto de turno, un Moreira. ¿El resto? El resto no puede estar más que cómodo con el más que probable retorno de una figura cuya una de sus últimas gestiones antes de dejar el mando la retrata a cabalidad: el proyecto de una central termoeléctrica de capitales norteamericanos estaba siendo trabado por los tribunales, Bachelet recibe al embajador yanqui y posteriormente instruye en forma solícita y rauda a sus subalternos para que busquen una solución al tema. Ninguna figura de la "derecha" lo hubiera hecho mejor.
Además, cuando lo único que de verdad importa es mantener el status quo, inalterado el estado de cosas, la premisa ya no tiene necesariamente que ver con "derecha" o "izquierda", hombre o mujer, blanco o negro. Esos son recursos a los que se puede echar mano, algunos más útiles, otros menos. La premisa es la que Galbraith brillantemente sintetizó en una frase: "Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula." Y, al menos hace unos lustros, la oferta de una mujer de edad media, algo regordeta, aspecto afable y raigambre izquierdoza, servía en ese sentido. Era un producto cercano, buena onda, la pantalla ideal para seguir articulando por detrás la pauta. Ahora, cuando la gente parece algo más instruida (y desencantada), uno tendería a pensar que ya no. Pero las señales parecen indicar que es sólo un ya no tanto. El modelito, como el añejo argumento de una comedia apenas reciclado, sigue funcionando, y entre algunos incluso, arrancando idiotas carcajadas.
No importa que no hable. Sus asesores eso lo tienen más que claro. Aunque el peso de las evidencias en su contra parezca grande, no importa. Voces más histéricas pueden exigirle que, incluso, pida perdón ante el país, pero sus asesores no se inmutan: pasará un tiempito y todo quedará en el olvido. Y el patrimonio mediático intacto. Ese, el mismo que la catapultó a la punta de las encuestas encaramada en una tanqueta hace ya algunos años, que se cimienta en su cercanía, su simpleza, que pese a que habla varios idiomas luce más como una afable pero digna dueña de casa que como una experta en cualquiera cosa. Que pese a que su padre fue torturado y muerto por la represión de Pinochet, ella nunca ha dejado ver la menor muestra de resentimiento o animosidad. Su equilibrio, su sensatez. Su probidad. Por eso ahora, el chaparrón lo enfrentaremos sin emitir declaraciones, sin acusar recibo, sin levantar polvareda con respuestas forzadas, difíciles. Mal que mal, corre sola en la carrera a La Moneda.
Por lo demás, ¿quién la ataca? ¿La "derecha"? ¿Alguien todavía supone que a la "derecha" le importa que el turno a la cabeza del gobierno vuelva a recaer en una figura del "socialismo"? Siempre, claro está, habrá uno más hormonal, más sobreexcitado, dispuesto a decir pelotudeces, a seguir jugando el juego a la antigua, expresando algo así como un odio parido a todo lo que provenga de la (otrora) vereda contraria. El tonto de turno, un Moreira. ¿El resto? El resto no puede estar más que cómodo con el más que probable retorno de una figura cuya una de sus últimas gestiones antes de dejar el mando la retrata a cabalidad: el proyecto de una central termoeléctrica de capitales norteamericanos estaba siendo trabado por los tribunales, Bachelet recibe al embajador yanqui y posteriormente instruye en forma solícita y rauda a sus subalternos para que busquen una solución al tema. Ninguna figura de la "derecha" lo hubiera hecho mejor.
Además, cuando lo único que de verdad importa es mantener el status quo, inalterado el estado de cosas, la premisa ya no tiene necesariamente que ver con "derecha" o "izquierda", hombre o mujer, blanco o negro. Esos son recursos a los que se puede echar mano, algunos más útiles, otros menos. La premisa es la que Galbraith brillantemente sintetizó en una frase: "Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula." Y, al menos hace unos lustros, la oferta de una mujer de edad media, algo regordeta, aspecto afable y raigambre izquierdoza, servía en ese sentido. Era un producto cercano, buena onda, la pantalla ideal para seguir articulando por detrás la pauta. Ahora, cuando la gente parece algo más instruida (y desencantada), uno tendería a pensar que ya no. Pero las señales parecen indicar que es sólo un ya no tanto. El modelito, como el añejo argumento de una comedia apenas reciclado, sigue funcionando, y entre algunos incluso, arrancando idiotas carcajadas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)